Me confesaba un joven cierta vez:
–Siempre estoy preso de la melancolía. Cuando creo vencer a este ego, se levanta de nuevo y reconstruye su cuerpo infernal con las negras cenizas de sus despojos anteriores. Apenas me doy cuenta, y ya lo veo nuevamente erguido ante mí, presentándome batalla. Estoy en lucha con él, y jamás logro vencerlo definitivamente. ¡Cuán difícil es abandonar la ilusión del mundo, cuán arduo el camino hacia Dios, y qué dificultoso lograr la purificación interior, la liberación de tantos males!
Cuando se alejó quedé pensativa, creo que triste. Triste porque el peso de su dolor estaba ahora también en mí. Me dije:
–¿Realmente debemos hacer de la vida un constante campo de batalla? En una guerra los soldados llevan sus bayonetas y ametralladoras. Viven en estado de zozobra, y no tienen ni un minuto de paz. Temen morir a cada instante. Si la guerra dura mucho, estarán así hasta que un proyectil o una esquirla, o lo que fuese, le cierre para siempre los ojos.
Me pareció entonces que el camino de la espiritualidad humana no se halla comprendido por nosotros. Creemos que la guerra es contra el ego, pero no debe ser así. ¿Por qué tengo que luchar continuamente contra un camión de residuos? Cada vez que pasa por la puerta de mi alma, ¿debo gimotear identificada con su cargado volquete? No. Se que en ese vehículo van los desperdicios, pero yo no voy en él. ¿Qué me hace imaginar que abrazada al plástico negro de esos restos que acabo de sacar de mi hogar, tengo que ir yo también a guarecerme en el interior del volquete? Tenemos ideas muy extrañas y asombrosamente pueriles sobre el sendero espiritual. ¿Tengo que buscarlo a Dios como si fuera un objeto perdido? Sabemos muy bien que esta pregunta se la han hecho miles de filósofos. Pocos encontraron la solución, y esto, porque al hombre le agrada profundamente el sufrimiento. Repito, aunque nos parezca un absurdo, al hombre le agrada sufrir, y carga con un innato complejo de culpa. Él es la causa de cuanto deterioro moral existe en el universo. Y por ello, difícilmente encontremos a un hombre feliz, y es porque el hombre feliz, como dice el viejo cuento de nuestra niñez, no tiene camisa, está desnudo ante Dios, no se arropa con ningún conocimiento, su intelecto no trabaja, está quieto en la luz, y por lo tanto, no se transforma jamás en un fabricante de sombras.
El hombre no puede despertar a Dios en su corazón, sino que es Dios quien se despierta a Sí Mismo en el hombre. Es importante entender que Dios se despierta a Sí Mismo en mí. Sólo entonces ese “mí” desaparece. Sólo entonces ese “mí” se aleja, pierdo mi identificación con él, pierdo mi identificación con todas las cosas, y dejo de ser, para Ser. Yo simplemente tengo que saber esperar, tengo que entender que esa espera es una fiesta; puede durar diez años, un año, mil vidas, pero siempre esa espera será una fiesta, porque no hay regocijo más inefable que el que nos produce el aguardar la llegada del Amor. En esa espera consciente y feliz desaparecen las “mea culpas” y queda sólo el brillo glorioso de la certidumbre que nos dice que por cada minuto transcurrido de nuestra vidas, seamos virtuosos, pecadores, generosos, avaros, o lo que fuere, Él se está acercando hasta nosotros. Todo lo que debemos lograr es simplemente comprender a esa Reina de reinas: la Sagrada Espera, en nuestro interior, en nuestro corazón, en todo el ser nuestro, de Aquel que es esencia nuestra, desde el comienzo de los tiempos, Aquel al cual pertenecemos desde siempre. Por supuesto, cuando decimos “espera” estamos muy lejos de hablar en el lenguaje común, porque esa espera no está en el tiempo. Es simplemente una metáfora, es el florecimiento de Su Amor en mí; cuando ese Amor florece, Dios se despierta a Sí Mismo en mí. Mientras tanto, cada segundo de mi vida, debo poner a Sus pies el sagrado y humilde obsequio de mi paciencia, pero de una paciencia feliz, una alegre, una bendita paciencia que dice: cuando el amor reine en mi corazón, Tú, Padre Mío, despertarás en él.
Toda filosofía, toda metafísica, tiene que ser constantemente un canto de alegría, un himno al optimismo, porque la filosofía que no enseña a reír, no es filosofía, no es Amor a “Dios-Conocimiento”, sino una triste lápida que aprisiona al cuerpo de mi anhelo espiritual bajo su losa siniestra. Mientras espero a mi Amado, río y soy feliz.
Ada Albrecht.











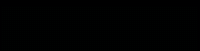




 Pincha en la imagen para más información.
Pincha en la imagen para más información.










No hay comentarios:
Publicar un comentario